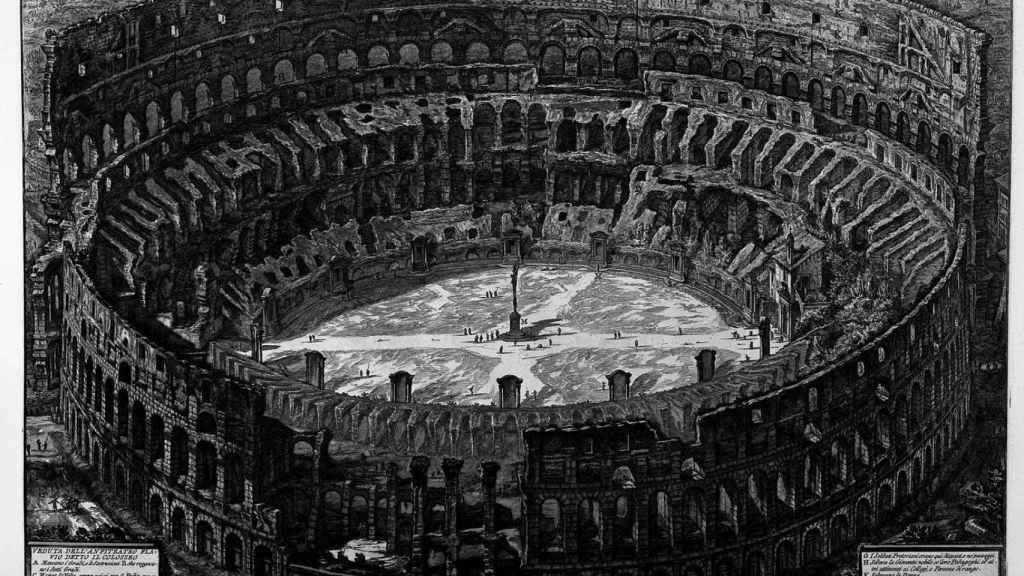Comienza la campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca
Cueva FantasmaYacimientos de la sierra de Atapuerca, 19 de junio de 2019. El lunes 17 de junio una avanzadilla de excavadores del Equipo de Investigación de Atapuerca comenzó la preparación de las infraestructuras en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Los trabajos dirigidos por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, contarán con la colaboración, durante este mes de junio, de unas 80 personas que excavarán en los yacimientos Sima del Elefante, Galería, Gran Dolina, Cueva Fantasma, ─todos ellos en ubicados en la Trinchera del Ferrocarril─ y en la Cueva del Mirador.
En julio llegará el resto del Equipo de Investigación de Atapuerca, llegando a sumar unas 200 personas en total. En julio se excavará, además de en los yacimientos citados, en los de Cueva Mayor (Portalón, Sima de los Huesos y Galería de las Estatuas) y en las excavaciones al aire libre de La Paredeja. Ese mes se iniciará también la labor de lavado de sedimento a orillas del río Arlanzón.
El grupo de personas que vienen a excavar en la sierra de Atapuerca pertenecen a distintos centros de investigación del Proyecto Atapuerca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), Universidad de Burgos (UBU), Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES - Tarragona), Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Universidad Complutense de Madrid - ISCIII) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR). También hay investigadores de otras universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Cabe destacar la participación de varios estudiantes de la University College of London y del Museo Nacional de Georgia, gracias a los convenios firmados por la Fundación Atapuerca.
La Fundación Atapuerca, como complemento a la financiación que la Junta de Castilla y León destina a las excavaciones, coordinará el funcionamiento de la campaña con respaldo organizativo, administrativo, económico, logístico, de mantenimiento, de comunicación y de organización de eventos.
A continuación, se detallan las características de los diferentes yacimientos que se excavarán esta campaña y los objetivos planteados para cada uno de ellos.
Sima del Elefante
En este yacimiento, situado en la Trinchera del Ferrocarril ya se ha excavado en los niveles inferiores donde apareció el primer europeo.
El objetivo de esta campaña consiste en abrir la máxima superficie posible del nivel TE7. Este es el nivel más antiguo de toda la Trinchera, con más de 1,3 millones de años. De este modo, la ampliación de la excavación de este nivel permitirá la recuperación de un mayor número de restos fósiles, así como conocer mejor el proceso de acumulación de estos.
Galería
Está también en la Trinchera del Ferrocarril, a unos 50m del yacimiento de Gran Dolina.
El objetivo fundamental es continuar con la excavación del tramo inferior de la Unidad GIII en todos los sectores del yacimiento (TZ, TG, TN), donde se concentran los últimos suelos de ocupación (GSU), siendo éstos los más ricos de este paquete estratigráfico. Esta intervención supone, al mismo tiempo, ir avanzando hacia el interior de la cavidad siguiendo la topografía de la cueva.
Gran Dolina
Es uno de los yacimientos más famosos de la Trinchera del Ferrocarril, sin duda por el descubrimiento de una nueva especie, el Homo antecessor.
Nivel superior
Durante esta campaña se dará por finalizado el nivel 10 de Gran Dolina, cuya excavación en extensión ha conllevado más de 20 campañas, debido a la extremada riqueza arqueo-paleontológica. Este año también se prevé comenzar la excavación de la unidad TD9 en toda la superficie de excavación, que ocupa aproximadamente 85 m2.
TD4
El primer objetivo de esta campaña es seguir obteniendo datos de tipo geocronológico que permitan afinar la antigüedad del depósito. El segundo es de tipo paleontológico, y a su vez podría subdividirse en tres: 1) recuperar más restos de la especie Ursus dolinensis para contribuir a mejorar su descripción, 2) aumentar los restos de los ungulados, para afianzar las características de la comunidades de mamíferos existentes en ese periodo en la sierra y como un indicador biocronológico que pueda contribuir a datar otros yacimientos europeos, y 3) obtener más datos de la microfauna del sitio, como un indicador excelente de las condiciones ambientales imperantes en la sierra de Atapuerca en los momentos inmediatamente posteriores al Jaramillo. El tercer objetivo es del todo arqueológico, y trata de recuperar más indicios de presencia humana para comprender los modos de vida de esas comunidades en un entorno como el de la sierra de Atapuerca hace un millón de años.
Cueva del Mirador
Este yacimiento se encuentra en la zona sur de la sierra de Atapuerca. Este año, está previsto continuar interviniendo en los sectores 100 y 200. En el sector 100 se seguirá con la estrategia de profundizar de forma escalonada, pegados a techo y a la pared norte, con el objetivo de conocer la progresión de la cavidad en el plano horizontal. Pese a que durante 2018 se profundizó significativamente, en 2019 se continuará la excavación con el objetivo de conseguir el espacio suficiente para seguir adentrándose hacia el interior de la cueva.
También se continuará excavando los niveles abiertos en 2018, MIR108, 109, 202 y 206, el penúltimo de los cuales presenta restos atribuidos al sepulcro colectivo (MIR203) que siguen apareciendo en el perímetro a medida que se profundiza, las paredes se abren y se va ampliado la superficie. En este sector se descenderá en vertical, como en un sondeo convencional, dado que, de momento, las paredes no se abren lo suficiente como para intentar un avance en horizontal.
Cueva Fantasma
Una vez terminados todos los trabajos de ingeniería y adecuación pertinentes, incluida la construcción de la cubierta del yacimiento, se procederá durante esta campaña a continuar con el sondeo; registrar e inventariar sus restos y abrir un área de 20m2 aprox. para su excavación en extensión.
La Paredeja
Durante la campaña de 2019 se pretende continuar con la intervención en este yacimiento. Para acometer las labores de excavación son necesarias, primeramente, la limpieza de la zona y del corte completo de la cantera, así como acondicionar el acceso a la zona de excavación. Una vez hechas estas labores se trabajará en el primer nivel fértil localizado en la pasada campaña de excavaciones.
Cueva Mayor
La Cueva Mayor comprende tres diferentes yacimientos: el Portalón, la galería de las Estatuas y Sima de los Huesos. Los trabajos de excavación de todo este complejo comenzarán en el próximo mes de julio.
Portalón
Este yacimiento se encuentra en la entrada de Cueva Mayor. Desde la campaña del año 2014 se está excavando un nivel Neolítico. Este nivel se caracteriza por la presencia de estructuras habitacionales (suelos preparados, hogares, muretes de piedras, etc.) de gran calidad, en los que se han encontrado materiales líticos y cerámicos típicos de este período y abundante fauna doméstica y salvaje. El año pasado se continuó la excavación de un suelo activo aparecido en 2016 sobre el que aparecían pequeñas hogueras y que aún no se ha terminado. El objetivo para la campaña de 2019 es continuar con la intervención en éste área del Sector II, correspondiente al nivel 9 y por tanto a momentos Neolíticos finales.
Del mismo modo se continuará con las excavaciones en la zona ampliada para obtener más información sobre los materiales correspondientes a los últimos momentos de ocupación de la cueva y que en el 2018 se dejó en la fase correspondiente a la Edad de Bronce Final.
Galería de las estatuas
Galería de las Estatuas está a unos 350 metros de la actual entrada a Cueva Mayor, en este yacimiento seguirán con los sondeos abiertos en las dos catas en las que están excavando. En GE-I hay una secuencia entre 80 y 112 mil años. En parte de la cata han alcanzado el nivel más bajo que se conocía hasta ahora (nivel 5) por lo que es posible que puedan continuar la secuencia. Sería muy interesante saber si por debajo del nivel 5 existen niveles fértiles a nivel arqueopaleontológico que podrían dar información sobre cómo vivían los Neandertales en la meseta durante el último interglacial hace 125-130 mil años.
Sima de los Huesos
En la Sima de los Huesos se continuará la excavación en la zona de transición entre la rampa y la cámara distal. En los cuadros situados en el eje central del yacimiento se trabaja en la delimitación del contacto lateral entre las arcillas fosilíferas con restos humanos y la brecha de osos. Junto a la pared de la cavidad se buscarán más restos humanos que completen los cráneos encontrados en las últimas campañas en esos mismos cuadros.
Lavado del río Arlanzón y bioestratigrafía
Tan importante como la propia excavación de cada yacimiento resulta el lavado de sedimentos. Esta actividad, dirigida por la paleontóloga de la Universidad de Zaragoza y miembro del EIA, Gloria Cuenca, sirve para recuperar la microfauna de Atapuerca, es decir los diminutos fósiles de mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces de los yacimientos de la sierra Atapuerca. Se realiza a la orilla del río Arlanzón a su paso por Ibeas de Juarros, y se lava y criba todo el sedimento de cada uno de los yacimientos que se excavan en la sierra de Atapuerca.