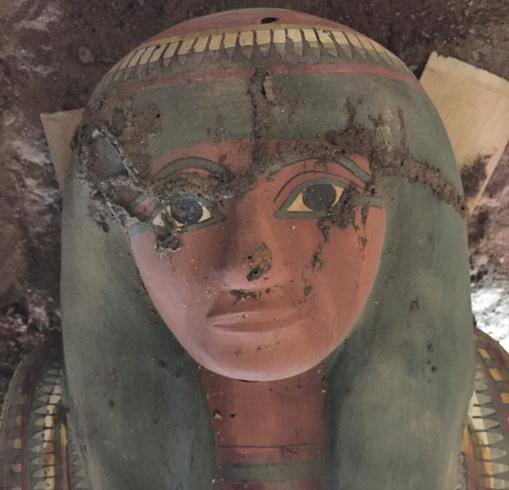LA ÚNICA CAPITAL EUROPEA DE NOMBRE Y ORIGEN ÁRABES
La huella olvidada del Madrid árabe
Una veintena de historiadores denuncia el abandono de algunos restos y reclama el impulso de una ruta turística por los vestigios andalusíes
La muralla islámica, construida en el siglo IX por el emir Mohamed I, abarcaba un perímetro de 9 hectáreas - MAYA BALANYA
Poco más de 120 metros de bloques de sílex y sillares de caliza unidos con argamasa resisten desde el siglo IX a los avatares que ha vivido la ciudad que emergió al abrigo de sus muros. Este lienzo de la muralla islámica, situado frente a la cripta de La Almudena, es testigo del origen de Madrid. Un nacimiento que no fue celebrado por el tañer de las campanas de las iglesias, sino por la voz de un almuecín desde el minarete de la mezquita principal de la villa: Madrid es la única capital europea de origen y nombre árabes.
De aquellos dos siglos de dominación musulmana subsisten diversos restos y el legado de los personajes ilustres que entonces habitaban en la ciudad. Sin embargo, esta herencia andalusí sigue siendo un capítulo bastante desconocido para los turistas y los propios madrileños. Por eso, un grupo de 23 reconocidos arabistas e historiadores españoles, que pertenecen al Círculo Intercultural Hispano Árabe, ha impulsado una petición a través de la plataforma Change.org para que el Ayuntamiento de Madrid inicie la recuperación y el reconocimiento del origen de la capital que se merece.
Un trozo de muralla árabe cortado tras la construcción de unas viviendas en los años 70 en la calle Bailén- MAYA BALANYA
Reclaman, por un lado, el impulso de una ruta turística por el Madrid árabe, así como la protección de algunos lienzos de la muralla islámica -como los de las calles Almendro y Mancebos, en La Latina- que permanecen a la intemperie sin ninguna indicación ni protección. Además, existen más de 200 silos islámicos documentados que siguen enterrados, ajenos a la memoria de los madrileños.
«Por más que lo hemos pedido, en ninguna de las rutas de la Oficina de Turismo aparece un recorrido por los restos árabes; y también nos preocupa el ruinoso estado de algunos de los lienzos del segundo recinto amurallado de la ciudad, que necesitan una urgente rehabilitación», indican a ABC los impulsores de la petición: Pedro Martínez Montávez, uno de los arabistas contemporáneos más influyentes, y Carmen Ruiz Bravo-Villasante, especialista en literatura árabe y prolífica escritora de ensayos y reseñas sobre este tema. «Es triste que los restos que están mejor sean los que exhiben algunos bares de La Latina», añaden.
«De las 9.000 calles, 50 están dedicadas a los godos: sólo dos hacen referencia al mundo andalusí»Pedro Martínez Montávez, arabista
El Ayuntamiento de Madrid sólo destinará el próximo año una partida de 1.467 euros a «la restauración de la muralla árabe». Fuentes del área de Cultura y Deportes matizan que «la muralla islámica se rehabilitó en 2015 y las obras acabaron en 2016», y que esa pequeña cantidad corresponde a «una liquidación que queda pendiente de la obra ya realizada en 2016».
Maslama «el madrileño»
La reinvención consciente del pasado de Madrid una vez convertida en capital con Felipe II -«se consideraba poco adecuado que la capital de la Monarquía católica hubiera empezado siendo una pequeña población musulmana», explican los arabistas-, facilitó que este legado histórico quedara en penumbra hasta casi desaparecer de la memoria de los madrileños. Sin embargo, Madrid debe mucho a sus fundadores musulmanes, pero su callejero no refleja el patrimonio recibido: «De las más de 9.000 calles, 50 están dedicadas a los reyes godos y tan sólo dos tienen referencias al mundo andalusí», se lamenta Martínez Montávez, que también se queja de que en el parque de Mohamed I no exista ninguna indicación o monolito acerca de que él fue quien levantó en lo alto de la colina, donde hoy se asienta el Palacio Real, una fortificación en el siglo IX (entre el 853 y el 865).
Este bastión, que estaba protegido por el río Manzanares, evolucionó hasta convertirse en una «pequeña y próspera ciudad». Este enclave era conocido con el nombre de «Mayrit» («Magerit», para los cristianos), que significa «tierra rica en agua», una denominación que también quieren que se recuerde con una calle o plaza.
«Personajes como Maslama “el madrileño”, que fue un astrónomo, astrólogo y polígrafo conocido como “el Euclides de España”, no aparece en ningún diccionario de madrileños ilustres ni en el callejero, a pesar de que fue un matemático muy importante a nivel internacional», añade Ruiz Bravo-Villasante. Su petición ya acumula más de 400 firmas. Con sus rúbricas quieren contribuir a que «esta tierra recupere su memoria y la ponga en valor, sin una mirada sesgada del pasado».