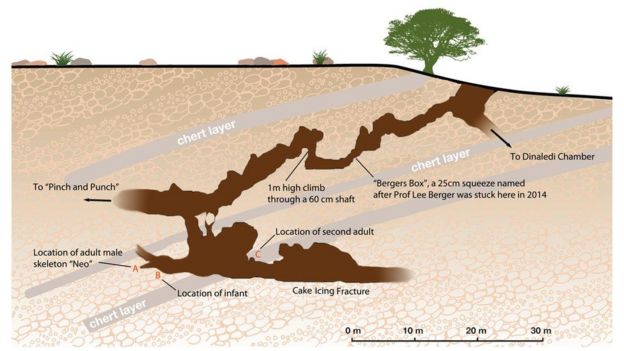El pensamiento humano nació con las herramientas más primitivas
Una voluntaria aprendiendo a realizar tallas líticas mientras se estudia su cerebro. Crédito imagen. Shelby Putt.
Después de estar 800.000 años fabricando herramientas simples de la tradición olduvayense, los primeros seres humanos comenzaron a fabricar hachas achelenses hace alrededor de 1,8 millones de años. En ese momento, el cerebro humano casi se duplicó de tamaño.
Algunos investigadores han sugerido que esta tecnología más avanzada, junto con un cerebro más grande, implicó un mayor grado de inteligencia y tal vez incluso los primeros signos del lenguaje. Una nueva investigación ha certificado esta hipótesis.
La nueva investigación ha averiguado qué nivel de actividad cerebral es necesario para la fabricación de esas herramientas prehistóricas y descubierto que la fabricación de las complejas herramientas achelenses requiere el uso de las mismas zonas cerebrales necesarias hoy para tocar el piano.
En consecuencia, esta investigación ha determinado que el pensamiento humano pudo haber surgido mucho antes de lo que se creía hasta ahora, situando su origen en unos 1,8 millones de años atrás, cuando aparecieron las primeras herramientas achelenses.
La nueva investigación ha averiguado qué nivel de actividad cerebral es necesario para la fabricación de esas herramientas prehistóricas y descubierto que la fabricación de las complejas herramientas achelenses requiere el uso de las mismas zonas cerebrales necesarias hoy para tocar el piano.
En consecuencia, esta investigación ha determinado que el pensamiento humano pudo haber surgido mucho antes de lo que se creía hasta ahora, situando su origen en unos 1,8 millones de años atrás, cuando aparecieron las primeras herramientas achelenses.
Según este estudio, publicado en Nature Humane Behavoir, la cognición humana coincide en el tiempo con la aparición del Homo erectus, una especie temprana del género humano anterior a los Neandertales en casi 600.000 años.
Las tradiciones líticas olduvayense y achelense estuvieron presentes en el Paleolítico inferior, la etapa más larga de toda la prehistoria que empezó hace unos 2,5 millones de años y duró hasta hace unos 125.000 años, cuando aparecen otras industrias más complejas.
Las herramientas olduvayenses, que aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millones de años, están entre las primeras utilizadas por los antepasados de la humanidad. El uso de herramientas achelenses es más reciente, pues data de entre 1,8 millones y 100.000 años atrás.
El uso de tecnología de espectroscopia de infrarrojos funcional permite a los investigadores medir la actividad cerebral en tiempo real con voluntarios realizando herramientas prehistóricas de forma manual.Shelby S. Putt
Cerebros de hoy para ver los cerebros de ayer
El descubrimiento ha sido posible mediante una forma original. Se ha escogido a individuos modernos para que crearan con sus manos herramientas antiguas, unas olduvayenses y otras de la era achelenses, como si fueran seres humanos primitivos. Las herramientas debían construirlas rompiendo piedras con un pedernal, un objeto usado principalmente para crear flechas, explica la Universidad de Indiana en un comunicado.
Durante esta investigación, la actividad cerebral de los voluntarios era monitorizada con una moderna tecnología de imagen cerebral conocida como imagen espectroscópica próxima al infrarrojo. Esta técnica permite medir la oxigenación de una zona del cerebro para deducir su actividad, en este caso la fabricación de herramientas artesanales primitivas.
De esta forma, los investigadores pudieron deducir qué actividad cerebral fue necesaria para la fabricación de esas herramientas y conocer así el grado de desarrollo neuronal que tenían los seres humanos primitivos.
Es una metodología recurrente para los neuroarqueólogos, ya que analizando el comportamiento de humanos modernos, pueden entender cómo evolucionaron los homínidos hasta alcanzar el desarrollo cerebral. Este desarrollo no hay otra forma de medirlo porque el acto de pensar no deja huella física en el registro arqueológico.
Metodología
En esta investigación se enseñó a un grupo de 15 voluntarios a fabricar los dos tipos de herramientas a través de un video. A otro grupo de 16 voluntarios se les mostraron también los mismos videos, pero sin sonido, para que pudieran aprender a fabricarlas sólo mediante imágenes.
La observación de los cerebros de ambos grupos reveló que la atención visual y el control motor eran necesarios para crear las herramientas más simples olduvayenses.
Sin embargo, para la creación de herramientas más complejas de la industria de modo Achelense, fue necesario recurrir a zonas más amplias del cerebro, incluyendo las relacionadas con la información visual, auditiva y sensomotora. También la guía de la memoria de trabajo visual y la planificación de acciones de orden superior.
"El hecho de que estas formas más avanzadas de cognición fueran necesarias para crear hachas de mano achelenses, pero no herramientas simples oldowayense, significa que la datación para este tipo de cognición humana podría retrotraerse al menos a 1,8 millones de años atrás. Sorprendentemente, estas partes del cerebro son las mismas áreas dedicadas a actividades modernas como tocar el piano", indican los investigadores.
En esta investigación se enseñó a un grupo de 15 voluntarios a fabricar los dos tipos de herramientas a través de un video. A otro grupo de 16 voluntarios se les mostraron también los mismos videos, pero sin sonido, para que pudieran aprender a fabricarlas sólo mediante imágenes.
La observación de los cerebros de ambos grupos reveló que la atención visual y el control motor eran necesarios para crear las herramientas más simples olduvayenses.
Sin embargo, para la creación de herramientas más complejas de la industria de modo Achelense, fue necesario recurrir a zonas más amplias del cerebro, incluyendo las relacionadas con la información visual, auditiva y sensomotora. También la guía de la memoria de trabajo visual y la planificación de acciones de orden superior.
"El hecho de que estas formas más avanzadas de cognición fueran necesarias para crear hachas de mano achelenses, pero no herramientas simples oldowayense, significa que la datación para este tipo de cognición humana podría retrotraerse al menos a 1,8 millones de años atrás. Sorprendentemente, estas partes del cerebro son las mismas áreas dedicadas a actividades modernas como tocar el piano", indican los investigadores.
Foto: Las áreas del cerebro que conforman la red cognitiva en la elaboracioón de una herramienta achelense, también son activadas cuando un músico toca el piano. Imagen: Shelby S. Putt.
Fuente: tendecias21.net | 10 de mayo de 2017
Referencias
The functional brain networks that underlie Early Stone Age tool ma.... Nature Human Behaviour, article number: 0102 (2017). doi:10.1038/s41562-017-0102
Brain-imaging modern people making Stone Age tools hints at evoluti.... Shelby Putt. The conversation
The functional brain networks that underlie Early Stone Age tool ma.... Nature Human Behaviour, article number: 0102 (2017). doi:10.1038/s41562-017-0102
Brain-imaging modern people making Stone Age tools hints at evoluti.... Shelby Putt. The conversation