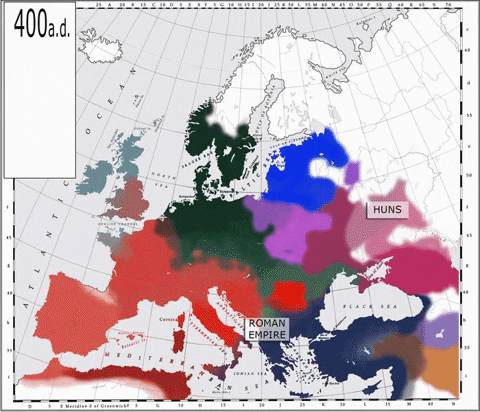Descubren en Valencina de la Concepción (Sevilla) "contundentes" estructuras de una "gran obra civil" prehistórica quizá de fin defensivo
Foto: Estructuras halladas en Valencina JUAN MANUEL VARGAS
Las excavaciones arqueológicas de carácter preventivo incluidas en el proyecto de la nueva biblioteca de Valencina de la Concepción (Sevilla) han supuesto el descubrimiento de un foso de más de cinco metros de profundidad, flanqueado por "contundentes" construcciones de piedra que corresponderían a una "gran obra civil" quizá de carácter "defensivo", acometida dentro del perímetro del gran asentamiento humano que poblaba esta zona del Aljarafe durante la Prehistoria. Hablamos del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, para construir un nuevo edificio que albergue las instalaciones de la biblioteca municipal.
El lugar elegido para ello es el antiguo recinto del instituto Las Encinas, enclavado entre las calles Trabajadores y Alegría y relevado en 2007 a cuenta del estreno de un nuevo complejo para el instituto en la calle Federico García Lorca. El antiguo recinto, no obstante, fue recuperado para su uso original a partir del curso 2009/2010, al objeto de absorber al creciente número de alumnos del municipio que desembarcaba en la educación secundaria. El proyecto, en cualquier caso, implica la construcción de las nuevas instalaciones de la biblioteca como anexo a las actuales y veteranas construcciones educativas de la calle Trabajadores, toda vez que esta actuación promovida desde 2017 por el Ayuntamiento incluía las correspondientes prospecciones arqueológicas.
EL LEGADO CALCOLÍTICO DE VALENCINA
Y es que 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán están declaradas como zona arqueológica, al albergar múltiples vestigios del gran asentamiento humano que, durante la Edad del Cobre, habría poblado con mayor o menor frecuencia este entorno de la cornisa aljarafeña. No en vano, el término municipal de Valencina alberga los dólmenes de La Pastora y de Matarrubilla, así como otros numerosos vestigios de su pasado calcolítico, toda vez que un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre en toda la Península Ibérica y posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía". Dicho estudio, por cierto, planteaba la tesis de que este asentamiento humano habría tenido una función "ritual" o ceremonial y no urbana. Según la mencionada investigación científica, el asentamiento calcolítico de Valencina habría sido un lugar de reunión, "demostraciones competitivas y rituales", con "cambiantes ocupaciones ocasionales o estacionales" de la zona, más que una "densa ocupación permanente" de carácter urbano.
FOSO, MURO Y RESTOS DE UN POSIBLE "BASTIÓN"
Estas estructuras de piedra, según Juan Manuel Vargas, "contaban con un alzado de adobe de cierta contundencia", incluso de "un par de metros de altura o más". Ello se deduce de que dentro del foso, los arqueólogos han localizado numerosos "fragmentos de adobe" que habrían caído a esta profunda zanja tras "colapsar" las citadas construcciones. Para reflejar la envergadura de esta "obra de gran contundencia", Juan Manuel Vargas ha precisado que "el mencionado foso tenía más de seis metros de ancho y una profundidad superior a los cinco metros", toda vez que han sido localizadas "evidencias" de que debió contar con una "pasarela de madera" para cruzar de un lado a otro. En cuanto a las construcciones de piedra, ha detallado que los cimientos de muro hallados inducen a pensar en una estructura de casi 7,3 metros de longitud por dos metros de ancho, mientras la estructura poligonal tendría un "contundente tamaño" de 3,63 por 2,34 metros.
"GRAN OBRA CIVIL"
Se trata, en cualquier caso, de los vestigios de "una gran obra civil" inicialmente interpretada con "funciones defensivas", de "acceso notable" a un recinto o con ambas finalidades. En cualquier caso, Juan Manuel Vargas ha manifestado que estos restos "reflejan un gran momento constructivo que supera lo que se podrían considerar estructuras de tipo doméstico". Además, ha destacado el hecho de que estas construcciones "constituyen las primeras grandes estructuras de piedra con funciones no funerarias" descubiertas en el asentamiento calcolítico de Valencina. No obstante, Juan Manuel Vargas ha explicado que la investigación de esta gran obra civil del asentamiento prehistórico está pendiente de las pruebas de radiocarbono encargadas para confirmar que el foso y las citadas estructuras de piedra son coetáneas, dentro de la batería de pruebas solicitadas para "averiguar el impacto real de esta construcción".
Fuente: Europa Press | 20minutos, 14 de diciembre de 2018