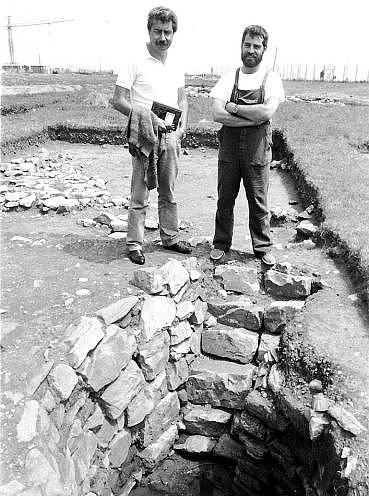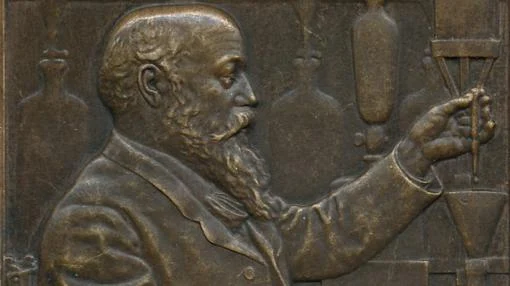Arco de Trajano en Benevento, el emperador aparece representado a la derecha - ABC
Nacido cerca de la actual ciudad de Sevilla, Marco Ulpio Trajano estaba considerado el ejemplo de emperador óptimo, solo por detrás de César Augusto. Su enorme popularidad no se vio afectada ni siquiera por su atracción sexual por los niños
Frente a la sucesión interminable de emperadores incompetentes e incluso dementes, se hizo costumbre desear con la muerte de cada
princeps la llegada de un sucesor que fuera «
mejor» (
melior) que
Marco Ulpio Trajano, como sinónimo de un dirigente digno de admiración, «
el Optimus Princeps». Según la costumbre popular solo el primero,
César Augusto, había sido mejor que el español Trajano, nacido en
la ciudad romana de Itálica (junto a la actual Sevilla), al que incluso se le perdonó su censurable inclinación sexual por niños y adolescentes.
Trajano fue el último gran conquistador romano, y el primer emperador nacido en Hispania.
Hispania (nombre del que deriva la palabra moderna España, aunque entonces solo fuera una designación geográfica) fue pionera en muchas cuestiones dentro de
la República Romana y después en el Imperio. «Tú, Francia, fuiste sujeta por Césare, antes de tres años, Hispania lo fue por
Catones, Escipiones, Sertorios, Pompeyos y Césares no antes de 200», recordó el escritor
Juan Pablo Mártir como síntesis del paso de Roma por
la Península Ibérica, en el contexto de un enfrentamiento dialéctico con Francia en 1626. Hispania fue uno de los primeros territorios de ultramar en los que Roma puso sus ojos, pero uno de los que más tiempo tardó en someter completamente. Fue, además, el lugar de nacimiento del primer cónsul nacido fuera de Italia, el gaditano
Lucio Cornelio Balbo –amigo personal del emperador Augusto–, y de tres emperadores. Salvo Claudio, que nació de forma casual en la provincia de la Galia, ningún emperador había alcanzado la cabeza de Roma habiendo nacido fuera de Italia hasta la llegada de Trajano.
El general más destacado, convertido en emperador
El primero de ellos,
Marco Ulpio Trajano, nació y se educó en la ciudad Itálica. Su familia decía descender de alguno de los soldados originarios de Roma que formaron esta colonia española
establecida por Escipión «El Africano» después de su victoria en Ilipa, en el 206 a.C. Recientemente varias investigaciones han apuntado, no en vano, que los antepasados de la familia eran nativos de Hispania,
siendo Trajano el Viejo en realidad un Traius adoptado por la familia de los Ulpii. La cuestión no tiene mayor importancia: si la aristocracia local ocupaba magistraturas públicas tenía derecho a la ciudadanía romana plena, y, en caso de contar con las riquezas necesarias, accedía a una plaza en
el Senado Romano. El padre de Trajano siguió una carrera senatorial bastante destacada e incluso fue cónsul y
legatus Augustidurante una campaña en Siria. El joven Trajano, que recibió una educación típicamente romana y sobresalió en los ejercicios físicos desde muy joven,
acompañó a su padre como tribuno senatorial de una de las legiones destinadas en Siria. Trajano mostró gran disposición por la vida militar y alargó su servició por más tiempo de lo que era habitual entre los senadores.
«A lo largo de diez campañas, conociste las costumbres de las naciones, la situación de los países, las ventajas de los lugares, te avezaste a soportar el diverso temperamento de las aguas y del cielo como las fuentes de la patria en el cielo patria.
¡Cuantas veces cambiaste los caballos, cambiaste las armas, ya fuera de uso!», recoge un relato de la época sobre la actividad militar de Trajano. Así, en el momento del asesinato del emperador Domiciano y el posterior ascenso de Nerva, el general romano ya era ampliamente respetado como
uno de los hombres más dotados en lo militar de todo el Imperio romano. Frente a la presión pretoriana para que los asesinos de Domiciano fueran castigados,
Nerva adoptó a Trajano en el 97 d.C, nombrándole su heredero, como concesión al pueblo y al ejército. La adopción de personas ajenas a la familia imperial era una constante en Roma, donde no era tan importante mantener la sangre como preservar el nombre de la familia. Un año después de la adopción, Nerva falleció y Trajano se convirtió en emperador.
Como intrépido militar,
el emperador Trajano sondeó las posibilidades para iniciar con su reinado alguna campaña militar de renombre y puso sus ojos en Dacia, una área que corresponde aproximadamente con la actual Transilvania. Tras el agresivo reinado del líder local Decebalo, que había realizado importantes incursiones al otro lado del Danubio e infligido serias derrotas a los romanos, Domiciano solo pudo arrancar un tratado insatisfactorio, donde
Roma pagaba una indemnización anual a este rey a cambio de no proseguir con los saqueos. En la concepción romana aquello era un agravio, dado que solo los tratados dictados con la derrota total del enemigo eran aceptables, pero el precario régimen de Domiciano se conformó por el momento con esta solución temporal. En tanto, Trajano no estaba dispuesto a tolerarlo y en el 101 d.C. desencadenó
una invasión sobre Daciaque resultó un éxito. El hecho de que Trajano escribiera al final del conflicto unos «Comentarios»,
como hiciera Julio César en la guerra de la Galia, y de que los relieves en torno a la columna levantada para conmemorar el triunfo, l
a Columna Trajana, narren episodios de la campaña hacen que la invasión de Dacia sea especialmente conocida incluso hoy.
Trajano conquistó Dacia casi completamente en el año 106, enfrentándose en persona a los temidos guerreros dacios, que si no caían en la batalla
se suicidaban por su dios Zalmoxis antes que rendirse. Los romanos tomaron la capital dacia,
Sarmizegetusa, y la destruyeron. Decébalo se suicidó, y su cabeza cortada fue exhibida en Roma en los escalones que llevaban
al Capitolio. Pese a que no era su intención inicial, el emperador español colonizó Dacia y la anexionó al imperio como una nueva provincia.
Las campañas dacias de Trajano, además, beneficiaron las finanzas del Imperio a través de la adquisición de las importantes minas de oro de Dacia. Un año después, Trajano extendió todavía más las fronteras de Roma cuando
el fallecimiento del rey Rabbel II Sóter sirvió en bandeja la anexión del reino nabateo,
un territorio situado al Sur y al Este de Palestina.
Los vicios de un emperador «optimus»
Las victorias de Trajano, que pasó la mayor parte de su vida en el ejército, fueron celebradas con un amplio programa de construcciones, del que el complejo del Foro constituyó solo una ínfima parte.
Nadie salvo Augusto gozó de un gobierno con la popularidad tan elevada como el hispano, al que incluso se le perdonó sus vicios: era propenso a sentir una desmesurada pasión por los niños y los adolescentes.
El historiador de origen griego Dión Casioapunta en sus textos que Trajano bebía mucho y que tenía debilidad por los muchachos como hicieran los antiguos griegos: «Sé, por supuesto, que
se dedicaba a los chicos y al vino, pero si él cometió o soportó algún acto abyecto o infame como resultado de esto, habría incurrido en censura; en cambio, bebió todo el vino que quiso, pero permanecía sobrio, y en relación con los chicos no hirió a nadie».
Rara vez esta perversión de su vida privada influyó en su buen gobierno, pero Dion cita al menos una ocasión en que ocurrió así, que, por aprecio al hermoso hijo de un dirigente,
favoreció al rey de Edesa: «En esta ocasión, sin embargo,
Abgaro, inducido en parte por la persuasión de su hijo Arbandes, que era hermoso y en plena y orgullosa juventud y por lo gozando del favor de Trajano, y en parte por miedo de la presencia de este último, lo encontró en el camino, se excusó con él y obtuvo el perdón,
pues tenía un poderoso intercesor en el chico».
Sin alcanzar lo que los romanos consideraban una conducta excesiva o malintencionada, la vida privada de Trajano –que no llegó a tener hijos con
su única esposa, Pompeya Plotina– nunca afectó a su fama de hombre sensato. Después de un período de relativa paz dentro del Imperio, lanzó una campaña final en 113 contra
Partia, llegando hasta la ciudad de Susa en el 116, y alcanzando con ello
la máxima expansión del Imperio romano en toda su historia. En un intento por
emular las grandes conquistas de Alejandro Magno en Oriente, Trajano avanzó por las entrañas del continente sin cuidarse en asegurar plenamente sus conquistas recientes. En el año 116, estalló una rebelión entre la comunidad judía de Egipto y otras provincias que le obligó a volver sobre sus pasos. Durante
el asedio a la ciudad de Hatra, en
el desierto de Arabia, Trajano estuvo a punto de ser alcanzado por un proyectil que mató a uno de sus guardaespaldas mientras cabalgaba cerca de las murallas enemigas. Aunque el emperador se cuidaba de no llamar la atención con la vestimenta sobre su rango, su avanzada edad, 60 años, y su porte altivo denotaban al enemigo su importancia. Sin agua ni provisiones, los ejércitos romanos abandonaron el asedio y se retiraron a preparar nuevas operaciones. En la retirada, lo que no pudo la guerra lo deshizo la salud.
La muerte alcanzó a Trajano en medio de la campaña en Oriente, cuando se vio afectado por
un ataque de apoplejía. Le sucedió como emperador su primo Adriano, otro español, cuyo acento provinciano fue motivo de burla entre los senadores, pero que también fue considerado un buen emperador. Amante de la cultura y tradición griega, una de sus contribuciones más curiosas fue
la introducción de la barba en la sociedad romana, lo cual evidenciaba su filohelenismo ya lejanamente presente en Trajano. Con
la excepción de Nerón –otro amante de la cultura helena–, todos sus antecesores se habían afeitado cuidadosamente, pero
a raíz del mandato de Adriano se puso de moda en las siguientes generaciones la costumbre griega. Al igual que Trajano,
Adriano también mostró inclinación sexual por menores, siendo recordado sobre todo por
su enfermiza obsesión por Antínoo, un joven que conoció cuando éste tenía 13 años y al que ordenó divinizar tras su prematura muerte. En su caso, se estimó que su orientación sexual derivaba de su devoción por la cultura helena, donde
la pedofilia y la homosexualidad habían formado parte en el pasado de la introducción de los jóvenes a la vida adulta en muchas ciudades-estado griegos.
ABC