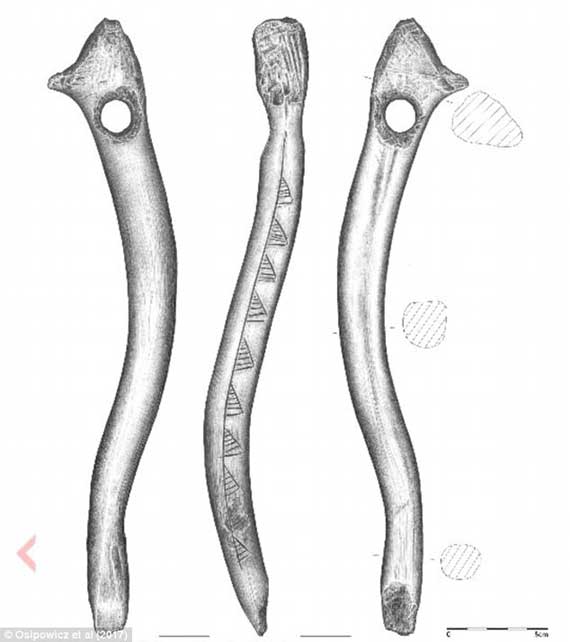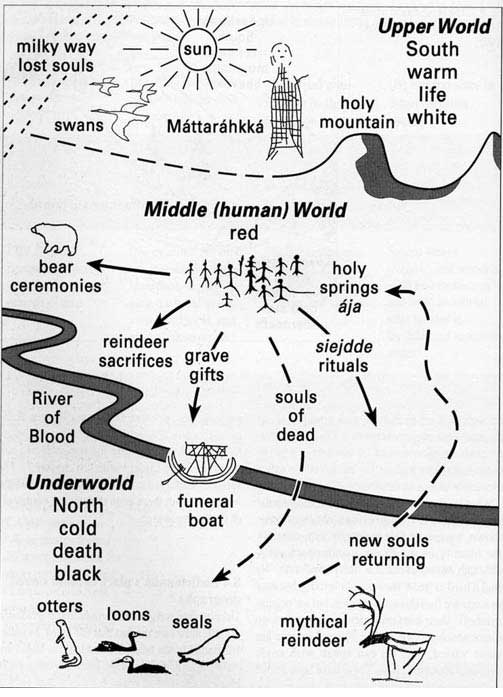Un estudio genómico revela pistas sobre el pasado silvestre de las uvas
Hace aproximadamente 22.000 años, cuando las capas de hielo que cubrían gran parte de América del Norte y Europa comenzaron a retirarse, los humanos iniciaron el consumo de una fruta que hoy da alegría a millones de bebedores de vino en todo el mundo: las uvas.
 Eso es lo que el biólogo evolutivo Brandon S. Gaut (izquierda) y el biólogo de plantas de Dario Cantu (derecha) creen que ocurrió.
Eso es lo que el biólogo evolutivo Brandon S. Gaut (izquierda) y el biólogo de plantas de Dario Cantu (derecha) creen que ocurrió. Ambos compararon los genomas secuenciados de uvas eurasiáticas silvestres y domesticadas y encontraron evidencias de que se pudo haber estado consumiendo uvas hasta 15.000 años antes de que se domesticaran como un cultivo agrícola.
"Como la mayoría de las plantas, se considera que las uvas se cultivaron hace entre 7.000 y 10.000 años, pero nuestro trabajo sugiere que la participación humana con las uvas puede preceder a estas fechas", dijo Gaut.
"Los datos indican que los humanos recolectaron uvas en la naturaleza durante siglos antes de cultivarlas. Si tenemos razón, se suma a un conjunto pequeño, pero creciente, de eidencias de que los humanos provocaron grandes efectos en los ecosistemas antes del inicio de la agricultura organizada".
El estudio aparece en las Actas de las Academias Nacionales de Ciencias.
Hoy las uvas son el cultivo hortícola más importante económicamente en el mundo, pero al revisar los datos evolutivos, los científicos descubrieron que las poblaciones de esta fruta disminuían constantemente hasta el período de domesticación, cuando las uvas comenzaban a cultivarse y cosecharse para elaborar vino. Este largo declive podría reflejar procesos naturales desconocidos, o puede significar que los humanos comenzaron a manejar poblaciones naturales de uvas mucho antes de que fueran domesticadas.

Gaut dijo que los datos del estudio también sugieren que la alteración de varios genes importantes durante la domesticación fue un punto de inflexión clave para la fruta. Estos genes incluían algunos que estaban involucrados en la determinación del sexo y otros relacionados principalmente con la producción de azúcar. Estos cambios ayudaron a definir las uvas tal como las conocemos hoy en día, y probablemente contribuyeron a la difusión de la cosecha en todo el mundo antiguo.
Además, los investigadores descubrieron que los genomas modernos de la uva contienen más mutaciones potencialmente dañinas que los ancestros salvajes de la fruta. Estas mutaciones se acumulan debido a la propagación clonal, que es la reproducción por multiplicación de copias genéticamente idénticas de plantas individuales. Las uvas se reprodujeron por propagación clonal durante siglos, ya que permite cultivar las variedades cabernet sauvignon o la chardonnay, genéticamente idénticas en todo el mundo. La identificación de estas mutaciones potencialmente dañinas puede ser útil para los criadores de uvas.
Fuente: Universidad de California, Irvine | 2 de noviembre de 2017